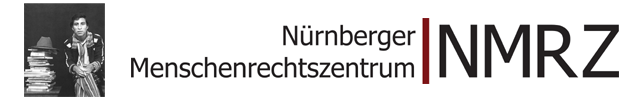1. El secuestrado.
Un día del año 1989, el ciudadano alemán Heinrich Strübig, quien dirigía una acción humanitaria en el Líbano, fue secuestrado por uno de los clanes armados que en esa época dominaban la política de ese país. Tres años y un mes, exactamente 1128 días, pasó encadenado en un subterráneo oscuro y húmedo hasta que finalmente fue liberado. Hasta hoy, Heinrich Strübig sufre los efectos de los maltratos físicos y psicológicos que padeció durante su cautiverio.
A pesar de todo, el ex-secuestrado no guarda rencores hacia sus captores, y ha aceptado el pedido de perdón que ellos le hicieron. Es su convicción personal como cristiano, dice Strübig, que uno tiene que ser capaz de perdonar. Incluso escribió una carta, después de su liberación, pidiendo el indulto para el hombre (un secuestrador de un avión) que sus captores habían querido liberar -en vano- a través de su secuestro.
Sin embargo, hay algo que no piensa perdonar. Heinrich Strübig interpuso denuncia penal ante una fiscalía alemana, en junio del 1997, cinco años después de su liberación, al conocer indicios de que los funcionarios del gobierno alemán encargados de investigar su paradero y lograr su liberación, cometieran faltas a sus deberes y no informaran verazmente a su familia. Demandó con el fin de establecer no sólo la verdad sobre las circunstancias que dieron lugar a su prolongada captura, sino además con el objeto de establecer judicialmente las responsabilidades del gobierno alemán durante el secuestro.
Esta doble postura de la víctima de secuestro ha levantado comentarios encontrados en la opinión pública de su país. ¿No será él un confundido, una víctima del “síndrome de Estocolmo”, que se identifica con sus victimarios y vierte sus agresiones contra el Estado que va en su apoyo? No conocemos en detalle la historia y los sentimientos que mueven las acciones de este miembro de una agencia humanitaria. Pero no creo que sea necesario conocerlos para entender algunas lecciones importantes e ilustrativas del espinoso tema de la impunidad, que nos puede enseñar esta vivencia tan inusitada y extrema -por lo menos en la Alemania de hoy.
¿Qué tiene que ver la historia del señor Strübig con el problema de la impunidad? Intentemos una interpretación a la altura de la dignidad de la persona a la que le ha tocado una experiencia tan dolorosa. Escuchemos a la misma víctima.
Cinco años después de la experiencia traumática, Heinrich Strübig necesita saber toda la verdad sobre lo que le sucedió. La verdad de los secuestradores ya la conoce, ahora falta la verdad de sus supuestos protectores del gobierno. Sin estas verdades, sin conocer toda la verdad, no encuentra su tranquilidad, no puede concluir esta dolorosa etapa de su vida.
Y hay algo más: “Quiero prevenir, dice el ex rehén, que en un futuro los funcionarios del gobierno puedan decidir sobre la vida de un secuestrado sin tomar en cuenta a los familiares. Tienen que entender que están tratando con un ser humano, no con un objeto”. Su denuncia no pretende más que ésto: que se reconozca la falta y que se corrijan los procedimientos.
2. El perdón: la dimensión personal.
Perdonar a secuestradores, pedir el perdón para criminales, ¿no significa alentar más crímenes? Es posible. Pero en cuestiones de perdón es fundamental la distinción entre lo que hace el Estado y lo que son las competencias de las personas. Nadie le puede cuestionar o quitar el derecho a perdonar al señor Strübig, porque el perdón está situado exclusivamente en el espacio de las relaciones interpersonales. El perdonar y el recibir el perdón son expresiones de suma humanidad en estas relaciones, base de una verdadera reconciliación entre las partes involucradas en un hecho injurioso. Si logran el perdón, logran superar lo sucedido en cuanto a la relación entre ellos, logran la reconciliación. Y el resto de la sociedad no se ve afectada en nada por este proceso de reconciliación entre dos personas o entre grupos con estrechos lazos personales, como son las familias.
3. La preservación de la norma: la dimensión pública.
Distinta es la función del Estado como expresión institucional de la sociedad. Como nadie, y mucho menos un gobierno, le puede negar a una persona el derecho de perdonar, tampoco ninguna autoridad puede imponerle el perdón en nombre de razones de Estado para una reconciliación en nombre ajeno. No faltaron quienes interpretaron la actitud del señor Strübig de conciliarse con sus vejadores y pelearse con su gobierno, como expresión de resentimientos. Pero las emociones privadas que motivaron a esta víctima del secuestro no son relevantes para entender lo que en su decisión es trascendente para el problema de la impunidad. La responsabilidad del Estado alemán en el curso del destino del ciudadano Strübig puede ser grande o pequeña, pero es en esta dimensión de la responsabilidad pública donde se coloca el problema.
La acción pública del Estado es siempre portadora de normas valorativas, con impactos profundos sobre la conciencia colectiva de la sociedad. Lo que pareciera, a primera vista, un problema entre el ciudadano Strübig y algunos funcionarios del Estado, necesariamente es parte de un contexto de acciones que abarca a toda la ciudadanía. La violación del derecho a la libertad y la integridad física, cometida por el grupo secuestrador en el Líbano, viola principios éticos que pueden ser compartidos o no por la víctima y los victimarios. De los principios rectores de la acción del Estado, sin embargo, se debe suponer que expresan una voluntad común, un sistema valorativo vigente y reconocido por todos los ciudadanos. Si éste tiene un sabor totalitario, hay que aclarar que no es necesario que todos los cuidadanos compartan cabalmente los valores reconocidos como comunes.
El asesino viola una norma esencial en todas las sociedades, pero aún violándola la reconoce, consciente de la violación, y consciente de que el precio de esta violación será una sanción. Donde este consenso valorativo se va perdiendo se está disolviendo el tejido social, se está entrando en procesos de descomposición peligrosos para cualquier forma de convivencia humana.
4. La sanción de la transgresión: de la venganza a la reafirmación normativa.
Desde la perspectiva de la relación entre la víctima de un crimen y el victimario no existe la sanción. La antropología nos enseña que en las sociedades pre-estatales o con un sistema de instituciones poco desarrollado, el crimen -y más que todo el crimen contra la vida- requiere de una reparación, la cual en muchas sociedades es cobrada por los familiares de la víctima con otro hecho de sangre. Venganza en este sentido primordial significa vindicar el hecho sucedido que ya no puede ser extinguido de la historia, sino que sólo puede ser recompensado por su equivalente. La venganza, desde esta perspectiva, era imprescindible para la supervivencia de la comunidad, asegurando que el crimen no quedara impune y proliferara sin control.
La lógica paradójica inherente al mecanismo reparador de la venganza, que, para impedir la proliferación impune del hecho de sangre, tuvo que derramar más sangre, llevó a que en las sociedades más diferenciadas se crearan instituciones sociales que buscaran resolver este dilema paradójico. El derecho como subsistema de la sociedad se ha instaurado para reemplazar el ejercicio privado de la venganza: Si en la sociedad hay agentes especializados para asumir la tarea de reparar moral y materialmente el daño sufrido, se puede romper el ciclo de hechos sangrientos y aliviar de la carga de cobrar venganza a los directamente afectados.
Históricamente, esta transición de la búsqueda de la justicia privada a la justicia pública no ha sido fácil de lograr, y como cualquier avance civilizador está en permanente peligro de regresión. Este peligro se da cuando no son cumplidos los supuestos bajo cuales los individuos están dispuestos a ceder su deseo inmediato de justicia al imperio mediato de la ley. Se da también cuando el consenso valorativo en una sociedad baja al nivel mínimo necesario para ser realimentado.
Todos los que vivimos en sociedades reglamentadas por la ley sabemos que las leyes no son idénticas con la justicia, y que la aplicación real de ellas lo es aún menos. Hasta cierto punto éste es el precio que los ciudadanos están dispuestos a pagar, recordando el dolor y la carga que significaba buscar la justicia manu propia. Pero si la distancia entre el sistema judicial y el deseo primordial de justicia se vuelve demasiado grande, resurge la búsqueda por las vías directas de lograrla. Lo mismo pasa en subsistemas sociales que se ubican por fuera de la ley como las mafias, donde no existe el recurso a la ley. Las infracciones a los códigos internos de las mafias -que suelen tener incluso códigos de honor y disciplina bastante rigurosos- sólo se pueden cobrar por el antiguo sistema de la venganza sanguinaria.
En una sociedad moderna, sin embargo, los recursos morales que antes sostenían hasta cierto grado las prácticas de la justicia privada, ya no existen. La sanción del crimen ya no puede estar situada en la relación entre víctima y victimario, o sus núcleos de alegatos, porque esta relación, en el contexto de las complejas sociedades modernas, no es capaz de crear suficiente normatividad para sustentar esa sanción. Es a nivel de la sociedad que cobran vigor las normas que reglan la convivencia de las personas, y es el Estado quien tiene que velar por la observancia de estas normas. Si no lo hace, la norma pierde vigencia.
5. El castigo: medio de revalorización normativa.
Uno de los fundadores del pensamiento jurídico moderno, el filósofo italiano Cesare Beccaria, en su ensayo “Dei delitti i delle pene” (“De los delitos y de las penas”) de 1764, postulaba que el castigo es necesario para que los hombres “sientan” la obligación de “no volver al estado primitivo de guerra permanente” y resistan a “aquel principio universal de la disolución, que domina en todo el mundo físico y moral”. No es necesario aceptar este principio de puro corte hobbesiano como universal, o abandonar la creencia en que un día la humanidad logre desarrollar mecanismos de convivencia más avanzados que el castigo, para darse cuenta de que en la triste realidad de hoy efectivamente el castigo es la máxima expresión de la voluntad de una sociedad de hacer efectivas sus normas. A través del castigo para el infractor de las normas valorativas es que la sociedad reafirma estos valores, los ratifica y los realimenta de vigencia. En el castigo se preserva un elemento atávico que vincula el concepto moderno de la transferencia del clamor por justicia al Estado, con un deseo profundamente arraigado en la estructura psíquica humana de ver recompensado el dolor sufrido en el dolor de aquel que es responsable del nuestro. La ambigüedad semántica de la palabra “pena” lo refleja: a través de la pena para el culpable se busca borrar o recompensar la pena de la víctima.
Desde los tiempos de Hobbes y Beccaria los conceptos de la necesidad y utilidad de la pena para el restablecimiento de la justicia se han desarrollado bastante. Podríamos incluso establecer una escala para medir los avances de la civilización usando el grado en que una sociedad es capaz de sustituir el castigo por otras formas de hacer valer sus normas. Pero sería engañoso y peligroso pretender que en la actualidad exista una sanción reconocida ampliamente en las sociedades, para reafirmar las normas violadas, que sea diferente al castigo. Todos los Estados modernos tienen sistemas jurídicos que se caracterizan por un código penal cuidadosamente elaborado, que tiene previsto para cada crimen el castigo correspondiente.
La no aplicación de las penas previstas, en estas circunstancias, no se puede interpretar como señal de un avance humanitario, sino como la incapacidad o la falta de voluntad de la sociedad y del Estado de hacer valer las normas y valores que está llamado a proteger. La impunidad, la falta de pena, es exactamente esto: el abandono no sólo de las víctimas y sus justos reclamos, sino también de la pretensión de mantener un sistema coherente de valores en la sociedad.
6. Impunidad y mentira.
En España y otros países europeos se están adelantando, décadas después de los hechos, procesos contra miembros de las dictaduras chilena y argentina. Es poco probable que el resultado de estos procesos sea la encarcelación de los principales responsables de esas dictaduras. El sentido de los procesos obviamente no es éste. Lo que los procesos sí pueden lograr, es un doble objetivo: poner el dedo en la llaga abierta de la impunidad de miles de crímenes de las dos dictaduras en los respectivos países; y aportar en algo al esclarecimiento de la verdad. Aún sin llegar a condenas efectivas, éstos serían logros sumamente importantes para la comunidad internacional y para las víctimas. La negación de la verdad, del conocimiento pleno de los crímenes cometidos, de sus autores y responsables, es la primera injusticia que impone la impunidad. Antes de todo, incluso antes del castigo, las víctimas suelen clamar por el derecho a la verdad, a la verdad que muchas veces conocen a través de investigaciones propias, pero que el Estado se niega a reconocer por el instrumento que para tal efecto ha sido creado: la justicia.
En los Estados de derecho no sólo existe un monopolio de la fuerza en manos del Estado. De la misma manera hay un monopolio de la verdad en cuestiones penales en manos del sistema judicial. El que no tenga sentencia judicial, puede reclamar con todo derecho la presunción de inocencia. De tal manera, en los regímenes de impunidad generalizada se da una situación que sólo permite una de dos apreciaciones igualmente inaceptables: o se acepta que los crímenes más atroces no merecen castigo dentro del sistema penal, o se admite que no existe ni siquiera un mínimo de garantías institucionales que justifiquen calificar al Estado como Estado de derecho.
En realidad, no se conoce Estado donde esté legalmente permitido el homicidio (si dejamos de lado el tema de la pena de muerte legal), la tortura (aunque Israel sienta ahora el triste ejemplo de legitimar oficialmente los “sufrimientos ligeros” como método de interrogatorio), la desaparición forzada y otros graves atentados contra los derechos humanos fundamentales. Ni siquiera los regímenes atroces de un Videla o un Pinochet dieron aval abierto a estas prácticas. La impunidad de estos crímenes abre, por lo tanto, una enorme brecha entre el discurso oficial de las constituciones, leyes y declaraciones de principio, y la práctica generalizada. Un doble lenguaje de tal proporción es síntoma o causa de graves trastornos psíquicos en los individuos -de hecho los médicos que tratan a las víctimas y sus alegatos pueden decir mucho sobre los efectos de esta mentira institucionalizada en sus pacientes.
A nivel de la sociedad los efectos no son menos graves. Si el sistema valorativo oficialmente reconocido no tiene nada que ver con la práctica de las mismas instancias del Estado que supuestamente deben velarlo, la mentira se convierte en la verdad oficiosa y obligatoria. La mentira sobre los hechos de los crímenes acarrea necesariamente la mentira sobre los valores, las normas y las instituciones de la sociedad. Se establece una especie de “newspeak”, un lenguaje donde el sentido de las palabras se invierte, como lo describía sagazmente hace medio siglo George Orwell en su clarividente novela 1984, esa visión pesimista de un futuro que en muchos aspectos ya se ha convertido en presencia. La impunidad no sólo instaura la mentira en quienes la promueven sino que ejerce constante presión sobre todos los ciudadanos para participar de ella. Decir la verdad se convierte un una serie sin fin de pequeños o grandes actos heróicos que la mayoría de la gente no es capaz de soportar. El precio de la verdad se cobra en discriminación, aislamiento y persecuciones. La impunidad se convierte en fuente de nuevas violaciones a los derechos fundamentales de la persona.
7. La perspectiva internacional.
“Este proceso es absolutamente improcedente, además de injusto”, fue el comentario de Augusto Pinochet acerca del proceso adelantado contra él en España. Y si bien agregó un desafiante “Yo no les hago caso”, su iracunda reacción demuestra lo contrario. También los asesinos quieren que se preserve su apariencia de decencia. Los juicios españoles son importantes porque establecen otra verdad diferente a la de los asesinos. Y lo hacen no sólo con la autoridad moral de quien no busca nada más que la verdad, como en su tiempo lo hicieron los Tribunales Eticos de los Pueblos, sino también con la autoridad del derecho internacional. Han sido lentos los avances del derecho internacional de los derechos humanos, pero ahí están. La tortura, el genocidio y otros crímenes de lesa humanidad son hoy susceptibles de ser sometidos a la justicia en cualquier país donde hay jueces comprometidos con la verdad y la justicia para conocerlos.
En Alemania, un juez de la Corte Superior de Düsseldorf condenó a cadena perpetua, el 26 de septiembre de 1997, a un miembro de las bandas armadas serbias, por crímenes cometidos en 1992 en el conflicto de la Ex-Yugoslavia. La sentencia es de corte histórico en varios aspectos. Por un lado, un crimen es castigado a raíz de su carácter universal en un país que ni es el de la nacionalidad del condenado ni el lugar de los hechos. Y por otro lado, la tipificación aplicada en la sentencia es un párrafo del código penal alemán que hasta ahora nunca ha sido usado: genocidio. El juicio refleja, al igual que los procesos de España, una creciente sensibilidad frente a la necesidad de sancionar moral y judicialmente los crímenes de lesa humanidad, independientemente del lugar donde ocurran y de la nacionalidad de quienes los cometan.
En la misma perspectiva deben verse los esfuerzos cada vez más concretos hacia la creación de una Corte Penal Internacional, anhelada desde los tiempos del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Serán pocas las sentencias que esa Corte, una vez instalada, podrá dictaminar, como son pocas las sentencias que los Tribunales Ad-Hoc de la Ex-Yugoslavia y de Ruanda, o también los de los sistemas regionales, han podido producir y como son pocas las sentencias de cortes de otros países que juzgan en base del derecho penal universal.
Lo importante de estas instancias internacionales no es la cantidad, y por lo tanto no es el castigo efectivo, sino la reafirmación de normas y valores a instancias superiores a las de las naciones donde están pisoteadas. La normatización de principios contrarios al reino de la impunidad a nivel internacional, felizmente ha sido constante y relativamente exitosa. El emergente sistema del derecho internacional de derechos humanos es de una clara direccionalidad contra la impunidad. Si el único mérito de este sistema internacional es ratificar de manera inequívoca el derecho a la verdad y a la justicia, creo que es mucho. La visión de un derecho universal y efectivo en derechos humanos puede parecer utópica. Entonces tiene el mérito de todas las utopías: ser la luz en el horizonte que marca el camino a donde ir.
* Este artículo fue publicado en el libro “Duelo, Memoria, Reparación“, publicado por la fundación Manuel Cepeda Vargas con el auspicio de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Cultura en Bogotá, 1998